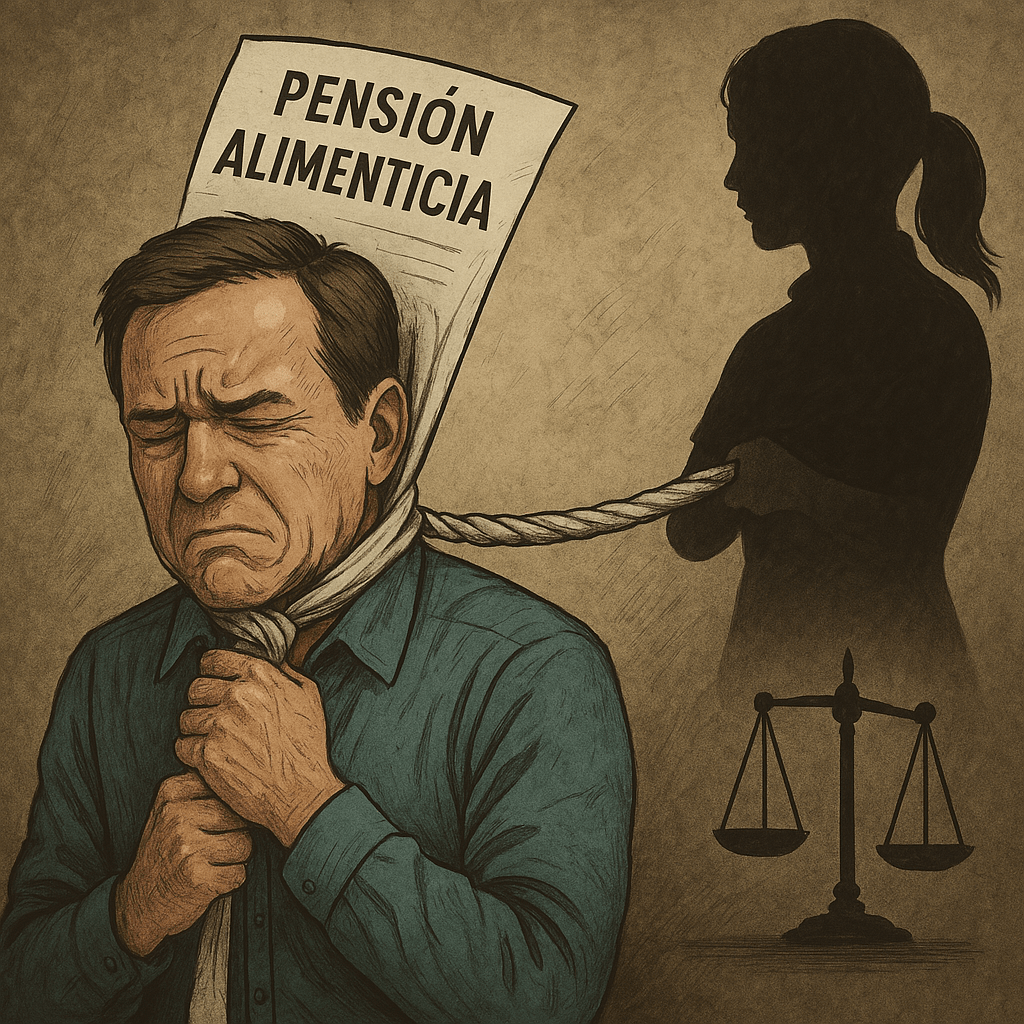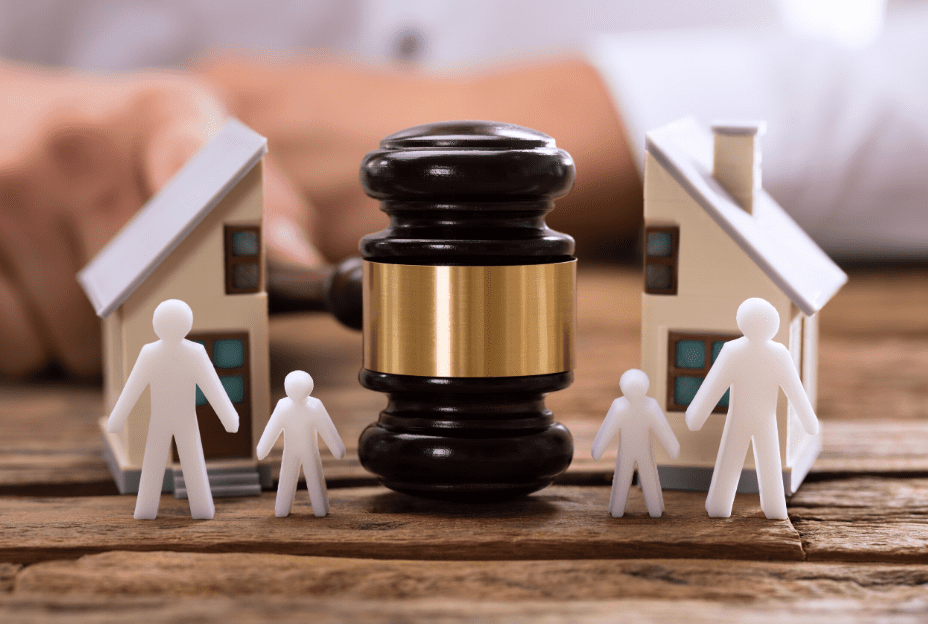La pensión alimenticia debería ser un faro de justicia, un mecanismo para proteger a los más vulnerables tras la ruptura de una familia. En Guatemala, el Código Civil la consagra como un deber noble, pero su mal uso la transforma en un arma que hiere más que protege. Recordemos el caso hipotético que compartí hace unas semanas y que despertó tanto interés y debate: un padre que en un momento se comprometió a pagar Q34,000 mensuales a su exesposa —el 75% de sus ingresos de Q45,000—, sostiene a sus hijos mayores con más de Q20,000 y enfrenta demandas por intentar ajustar un acuerdo desfasado. Hoy, la historia da un giro más oscuro: él ofrece Q15,000, respaldados por un pagaré, pero ella los rechaza, exige una garantía hipotecaria, y lo mantiene embargado y arraigado mientras viaja, socializa y litiga. ¿Es esto justicia o una mascarada de bondad que asfixia a padres y familias?

Imaginemos la escena. La madre, con Q7,000 de ingresos propios, se presenta como víctima eterna, “buena y abnegada”, alegando que Q34,000 son su derecho por criar hijos mientras él prosperaba y ella compartía esa prosperidad. Pero los números no mienten: sin hijos a cargo, necesita Q10,000-Q11,000 para un estándar B+ —renta en zona residencial (Q5,000-Q7,000), salud privada (Q1,500), recreación (Q1,000)—. Con Q7,000, su déficit es de Q3,000-Q4,000. En una muestra de coherencia, el padre ofrece Q15,000, que sumados a su ingreso la llevan a Q22,000, más del doble de su necesidad, y un pagaré ejecutable como garantía. ¿Su respuesta? No, y una exigencia de hipoteca que inmoviliza propiedades. Mientras ella viaja, socializa y disfruta de los hijos, manteniendo demandas civiles y penales, él vive con cuentas congeladas, restricciones de movimiento y la amenaza constante de la cárcel. ¿Quién protege a quién aquí?

El sistema, lamentablemente, es cómplice. El artículo 282 del Código Civil permite ajustar pensiones por cambios de circunstancias —hijos mayores, ingresos propios de la madre—, pero la lentitud judicial deja al padre atrapado. Las demandas penales, reguladas por el artículo 233, requieren un “estado de necesidad” que no existe con Q7,000 y sin dependientes, pero se presentan sin freno, convirtiendo la pensión en un arma de control. Él ofrece soluciones razonables, incluso tras intentos de mediación que ella rechazó, pero el sistema no actúa con la urgencia que el caso merece. Cada día de demora es otro día de embargos, arraigos y humillación para un padre que nunca ha abandonado a su familia.
Y luego están los hijos, mayores de edad, disfrutando de lo que el padre destina a su educación, alimentación, seguros, gasolina y salidas, por amor y compromiso, no por obligación. Ellos, en silencio, no median ni cuestionan la postura de la madre, que litiga mientras su padre intenta resolver. Al contrario, ¿es lealtad ciega, comodidad o indiferencia lo que los lleva a callar? Como adultos, deberían abogar por la equidad, no avalar demandas que asfixian al hombre que los sostiene. Si alguno vive con ella, el padre ya cubre sus gastos; la pensión no debería inflarse por eso. Su silencio, intencional o no, perpetúa un conflicto que los daña a todos.

La pensión alimenticia debe ser un escudo, no una espada. Cuando una madre rechaza Q15,000, exige hipotecas y litiga mientras el padre está embargado, respaldada por el silencio de los hijos y un sistema permisivo, no hay bondad: hay abuso disfrazado de virtud. Los jueces tienen el poder de ajustar lo injusto (art. 282); los hijos, la responsabilidad de mediar; la sociedad, el deber de cuestionar a la “víctima” que destruye.
¿Cuántos padres más deben caer antes de que la balanza se equilibre? El abuso no debería disfrazarse de bondad. ¿Ustedes qué opinan?